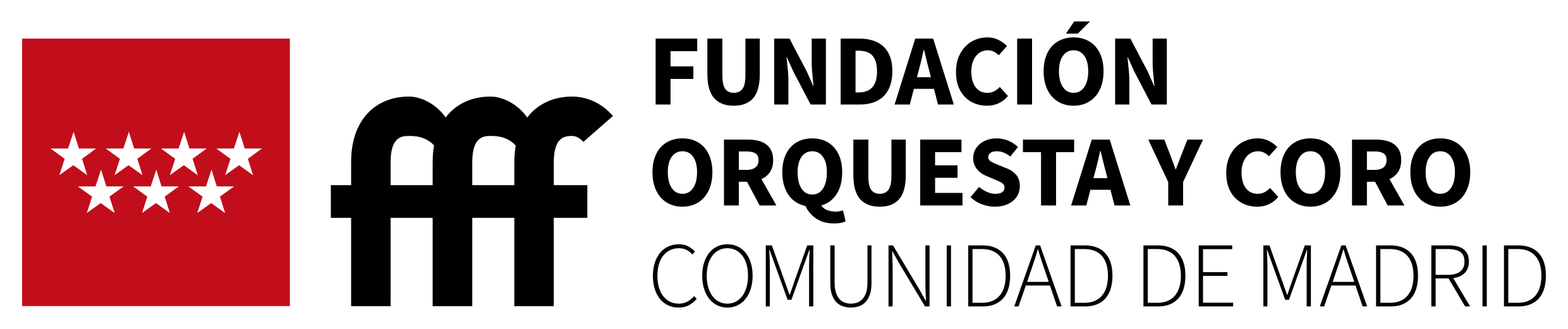Clásicos, románticos y preguntas sin respuesta
Luis Gago
Traductor
Felix Mendelssohn vivió con espíritu clásico en una época que quiso ser romántica. Nacido tan solo un año antes que Chopin y Schumann, o dos antes que Liszt, no podía permanecer al margen de un movimiento a muchos de cuyos principales protagonistas (no sólo en el ámbito de la música, sino también del arte y de la literatura) conoció personalmente y con los que trabó amistad, pero su formación y su querencia natural le obligaban a mirar hacia el futuro con la vista puesta en el pasado. Para esta doble mirada, cual Jano, contaba con la cercana referencia de Johann Wolfgang von Goethe, una de sus más tempranas influencias (tuvo el privilegio de conocerlo con sólo doce años), con quien compartía el amor por la Antigüedad clásica y el peso que, para ambos, había de tener la tradición en toda creación moderna. En Mendelssohn, más que la inevitable ósmosis que se produce tras el encuentro con las personas de espíritu visionario que él pudo frecuentar, triunfó siempre una propensión natural hacia el orden, hacia el equilibrio y la mesura. Su música es, al mismo tiempo, un reflejo de su propia vida, bastante más corta que el viaje a Ítaca propuesto por Kavafis pero, al igual que éste, “rica en aventura, rica en conocimiento”. La biografía de Felix Mendelssohn es la historia de un hombre de éxito, feliz como le animaba a serlo su propio nombre, emprendedor, viajero, rico, famoso y fiel hijo, esposo y padre de familia, que se derrumba finalmente en plena madurez tras la muerte –durante un ensayo de su La primera noche de Walpurgis– de su hermana Fanny, su más querida compañera. Felix fue incapaz de asistir a su funeral y la posterior visita a su tumba berlinesa lo sumió en tal abatimiento que allí se inició el rápido declive hacia su propio final, menos de dos meses después.
El talante conservador puede manifestarse de muchas formas. Al contrario que Robert Schumann, que animó siempre a Clara a que compusiera (“Publicaremos mucho con nuestros dos nombres; la posteridad nos considerará como un solo corazón y una sola alma y no descubrirá cuál es la tuya y cuál es la mía. ¡Qué feliz soy!”, le escribió él el 13 de junio de 1839, en plena contienda legal con Friedrich Wieck para poder casarse con su hija) y que le regaló por su cumpleaños en 1841, ya casados, una colección de canciones, Liebesfrühling, con un doble número de opus, el 37 (de Robert) y el 12 (de Clara), Felix Mendelssohn cortó de raíz la creatividad musical innata de su hermana Fanny, de quien escribió Robert Schumann que “sus ojos irradian alma y profundidad” y que ya había nacido, como percibieron en su propia familia, “con dedos de fuga de Bach”. Los dos hermanos mantuvieron siempre una relación compleja y estrecha, como queda de manifiesto –su lectura casi causa rubor– en un pasaje de la carta que le escribió ella el 30 de julio de 1836: “No sé a qué se refiere exactamente Goethe con la influencia demoníaca […] pero esto sí que está claro: si existe, tú la ejerces sobre mí. Creo que si sugirieras seriamente que me hiciera una buena matemática, no tendría ninguna especial dificultad en conseguirlo, y con la misma facilidad podría dejar de ser mañana una música si tú pensaras que ya había dejado de ser buena. Trátame, por tanto, con gran cuidado”. La figura del hombre cercano y creador famoso y reconocido proyectó, sin duda, una sombra larga y paralizante: “Durante cuatro años he tenido miedo de mi hermano, al igual que lo tenía a los catorce de mi padre”. Felix, por su parte, expresó sus ideas con claridad en una carta dirigida a la madre de ambos el 24 de junio de 1837: “No puedo convencerla para que publique nada, porque va en contra de mis ideas y convicciones. Ya hemos hablado anteriormente mucho de ello, y sigo manteniendo la misma opinión. Creo que publicar es algo serio (al menos debería serlo) y creo que hay que hacerlo sólo si se quiere aparecer como autor durante toda una vida y seguir así. Pero eso requiere una serie de obras, una detrás de otra. […] Fanny, por lo que sé de ella, no posee ni la inclinación ni la vocación de ser autora. Es demasiado mujer para eso, como debe ser, y cuida de su casa y no piensa ni en el público ni en el mundo musical, ni siquiera en la música, a menos que esa otra ocupación fundamental esté concluida. Publicar sólo la perturbaría en sus obligaciones, y no puedo resignarme a esa idea. De modo que no voy a convencerla: perdóname. Si decide publicar para motivarse, o para agradar a Hensel [su marido], estoy dispuesto, como he dicho, a ayudar en todo lo que pueda, pero lo que no puedo hacer es animarla a hacer algo que no considero adecuado”. Sobran los comentarios.
De las obras concertantes de Mendelssohn, la única firmemente consolidada en el repertorio es el Concierto para violín que escucharemos hoy, ya que ni sus dos conciertos para piano (opp. 25 y 40) ni algunas piezas más breves para piano y orquesta han logrado prender el interés de los intérpretes. El destinatario de la obra violinística fue, desde el principio mismo, su íntimo amigo Ferdinand David, el concertino de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Así lo confirma una carta que le escribió el compositor el 30 de julio de 1838: “Me gustaría escribir un concierto para violín para ti de cara a la próxima temporada de invierno; me recorre la mente uno en Mi menor, y el comienzo no consigue dejarme en paz”. Pero pasarían nada menos que seis años hasta que la obra quedara concluida, un período durante el cual David ejercería constantemente de consejero de su amigo en aspectos estrictamente técnicos. Concluido durante unas vacaciones al final del verano de 1844, el concierto se estrenó finalmente en la Gewandhaus de Leipzig el 13 de marzo de 1845.
La obra contiene varios elementos novedosos: la ausencia de una exposición orquestal inicial, ya que el violín tiene confiado el primer tema a partir del segundo compás; la continuidad asegurada entre los dos primeros movimientos mediante el ingenioso recurso de dejar que el fagot prolongue su nota (un Si natural) del acorde orquesta final; la introducción de un breve Allegretto non troppo de tan solo catorce compases a modo de puente entre los dos últimos movimientos; y la llegada, de nuevo sin pausa alguna, del Allegro molto vivace conclusivo, en el que encontramos al característico Mendelssohn feérico, grácil, escurridizo, que cobró carta de identidad ya en su adolescencia con la música inspirada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. El conjunto, sin embargo, no puede esconder su raigambre clásica o la huella, más cercana que lejana, del Concierto para violín de Beethoven, el espejo en que se mirarían todos los cultivadores del género a lo largo del siglo XIX.
Buena parte de su música no existiría si Beethoven no hubiera superado la terrible angustia personal que dejó plasmada en el testamento de Heiligenstadt. Serguéi Rajmáninov cayó también presa de la desilusión, rayana en la depresión, que le produjo la pobre acogida dispensada a su Primera Sinfonía, un rotundo fracaso y calificada por su propio autor de “débil, infantil, tensa y grandilocuente”. El pianista ruso tardó en encontrar su propia voz, una empresa en la que le ayudaron sus buenos amigos y el médico Nikolái Dahl, dedicatario del famoso Concierto para piano núm. 2, que le ayudó a salir del pozo justo en el tránsito al nuevo siglo. Si Mendelssohn fue un espíritu clásico condenado a vivir en el siglo romántico, Rajmáninov fue un alma romántica trasplantada en la frenética modernidad de la primera mitad del siglo XX, además de un ruso genuino obligado a pasar buena parte de su vida adulta lejos de su país.
La grandeza del pianista Rajmáninov (ahí están sus grabaciones para dar fe de ella) raras veces encuentra un equivalente en su faceta como compositor, pero donde mejor encajan uno y otro, y donde logran situarse casi a la par, es en las piezas breves para su instrumento. Él mismo supo siempre que, como el tiempo habría de ratificar, la fama y el dinero le llegarían mucho más por su condición de genial instrumentista que de esforzado compositor, pero en el ruso siempre latió con fuerza un intensísimo e irrenunciable instinto creador. Tampoco le ayudó su estética abiertamente conservadora, que tenía muy difícil competir con el espíritu innovador y visionario de Igor Stravinsky, tan solo nueve años más joven que él (años después, Serguéi Prokófiev tendría a su vez serios problemas para abrirse camino como pianista en Estados Unidos, donde Rajmáninov disfrutaba de una preeminencia incontestada). De lo que nadie puede dudar, sin embargo, es del fino instinto melódico de Rajmáninov, que alcanzó uno de sus puntos más altos en el Adagio de su Segunda Sinfonía.
Concluida en 1908, puede oírse como un epígono de Chaikovski, aunque la atraviesan un gran número de conexiones temáticas que le confieren un carácter cíclico más cercano a César Franck. Así, elementos del Largo introductorio reaparecen luego, más o menos transformados, en los tres últimos movimientos, e incluso en el Allegro moderato inicial, cuyo primer tema parece derivar también del tema del comienzo de la obra. El segundo movimiento ejerce las veces de scherzo, cuya primera sección acoge destellos ocasionales de la melodía del Dies irae, la secuencia de la misa de difuntos medieval que reencontraremos en otras composiciones del músico ruso, como la Rapsodia sobre un tema de Paganini. Pero el Rajmáninov más reconocible, y el más justamente famoso, es el del movimiento lento, que explota su inspirada melodía principal virtualmente hasta el límite, con la sorpresa añadida de su posterior hermanamiento con el recurrente tema inicial de la obra. En el Allegro vivace conclusivo reaparecen temas de todos los movimientos precedentes, consumando esa sensación de un todo orgánico e interconectado que sin duda persiguió desde el comienzo su autor.
Charles Ives fue un moderno a contracorriente, no sólo porque jamás dependió de la música para ganarse la vida, sino porque fue, en casi todo, por delante de su tiempo, exactamente la situación contraria de lo que les sucedió a Mendelssohn y Rajmáninov. Cultivó un género difícil en Estados Unidos, donde eres respetado si triunfas en el ámbito de la música popular, pero te arriesgas a que te califiquen de “europeo” si decides probar fortuna componiendo lo que a veces se denomina música culta. Ives coincidió, además, con el esplendor del jazz, del Tin Pan Alley, del Great American Songbook, pero él era deudor más bien del viejo país recién nacido, de sus antiguas marchas, por ejemplo, que luego transformaba radicalmente gracias a su talento innato para la experimentación y el desconcierto. Ives, además, es imposible de reducir a una única categoría y su biógrafo Jan Swafford necesitó de muchas palabras para poder dar una idea de su pluralidad: “el ultramodernista, el nacionalista, el aficionado, el primitivo, el atávico, el neurótico, el astuto fabricante de su propio mito”.
En estos últimos meses se nos han ido acumulando las preguntas, y casi todas empezaban por “cuándo”. Por ejemplo, en los meses del confinamiento estricto de 2020, ¿cuándo permitirán que los niños salgan otra vez a las calles y a los parques? ¿Cuándo podré volver a abrazar a mi madre? ¿Cuándo dejarán de ser peligrosos los besos? ¿Cuándo acabará la pesadilla? ¿Cuándo volverá la vida a ser como antes o, preferiblemente, mejor? O, elevando el tono, y citando literalmente una carta que escribió Beethoven a su amigo Heinrich von Struve el 17 de septiembre de 1795, y el énfasis es suyo, “¿cuándo llegará el tiempo en que haya únicamente seres humanos?” Por desgracia, no tenemos respuestas, aunque Beethoven aventuró una no muy alentadora para su propia pregunta: “Pasarán siglos antes de que eso suceda”. Ello nos lleva inevitablemente a The Unanswered Question, una miniatura compuesta por Charles Ives en 1906, pero que no pudo escucharse por primera vez hasta cuarenta años después. Compositor tan solo en sus ratos de ocio, lo que acentuó aún más su espíritu libertario e iconoclasta, Ives se adelantó a las vanguardias europeas en casi todo, convirtiendo la politonalidad, la superposición de estratos rítmicos e, incluso, tempi diferentes, o la coexistencia de tonalidad y atonalidad en el pan nuestro de cada día.
La obra es brevísima: cinco páginas de partitura y poco más de seis minutos de duración. La trompeta entona en solitario un breve diseño atonal –“la pregunta perenne de la existencia”– en dos variantes casi idénticas. Por debajo, largos acordes estáticos de la cuerda en pianissimo y con sordina, apenas audibles. Por encima, las maderas, aparentemente ajenas al resto, tejen entrecortada y animadamente disonancias hasta que, por fin, desisten en su empeño, con un dejo casi burlón. Son tres mundos aparte, que parecen convivir en compartimentos estanco que avanzan a velocidades diferentes, por lo que las preguntas quedan suspendidas en el aire: una y otra vez sin respuesta alguna, por supuesto. Terrence Malick utilizó la música de Ives en su película La delgada línea roja y también apareció en un episodio de la cuarta temporada de la serie Frasier, titulado significativamente No me hagas preguntas. Ives nos enseña en The Unanswered Question, una miniatura que puede escucharse ad infinitum, que sí hay que hacerlas. O hacérnoslas, aunque carezcamos de respuestas.