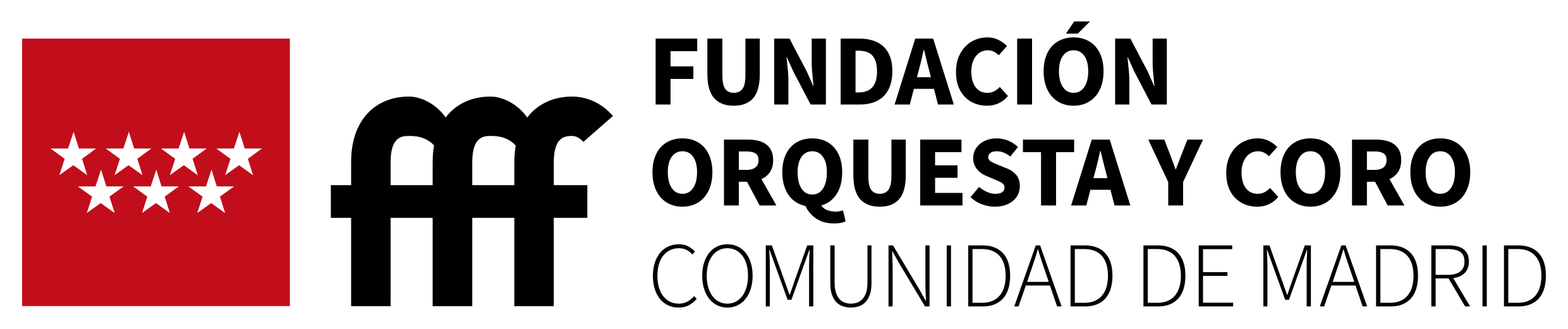Un ejercicio de libertad creadora
María del Ser
Doctora en Educación Musical e informadora en Radio Clásica (RTVE)
“Para dejar huella en el futuro, es necesario tener un pie en el pasado”. Lukas Foss
(En Ewen, David. American Composers. New York, Puntnam’s Sons, 1982)
Trasladarse al siglo XIX es viajar a través del subjetivismo y la introspección; es la época de la rebeldía, de la voluntad de explorar todas las posibilidades artísticas con un fin de plenitud expresiva que intenta reconquistar un preciado pasado o alcanzar un futuro maravilloso a través de la realización imposible de los sueños y del misterio, con una gran dosis de la fantasía de lo exótico, de espíritu de nostalgia, de melancolía y de anhelo.
Por su parte, el sentido de mejora que caracterizó al siglo XX fue especialmente significativo en el campo de las ciencias. Vieron la luz inventos como el teléfono, los dibujos animados, los rayos X y nuevos logros dentro de la ingeniería como, por ejemplo, el Canal de Suez. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, publicada en 1905, estableció que la idea de un universo estable y mecánicamente ordenado no podía seguir siendo viable y, al mismo tiempo, volvió a insistirse en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud señalando el lado irracional del comportamiento humano. Además, la idea de que la psique del hombre estaba dividida en dos compartimentos estancos, uno consciente y otro inconsciente –siendo este segundo la parte instintiva que, hasta cierto punto, controla al consciente–, agitó los principios de la naturaleza humana desde sus mismas bases.
Pero quizá fueron las obras de arte que se realizaron en los años correspondientes al cambio de siglo las que mejor reflejaron las desilusiones e insatisfacciones que se escondían debajo de una apariencia civilizada, junto a la determinación de romper con los convencionalismos de un modo de vida viejo y agonizante. La ruptura final se produjo cuando Vasili Kandinsky realizó en Munich una serie de pinturas carentes de todo figurativismo durante los años inmediatamente precedentes a la Primera Guerra Mundial, cuyos entresijos políticos y efectos devastadores trajeron consigo destrucción y miseria de forma efectiva. Esta tendencia a distorsionar la realidad objetiva en favor de una visión más personalizada y emocionalmente implicada se hizo presente en el mundo del arte desde los primeros años del siglo con artistas como Edvard Munch en Noruega, Oskar Kokoschka en Austria, y Carlo Carrà en Italia. A ellos se añaden Pablo Picasso y Georges Braque en Francia, quienes desarrollaron un movimiento particularmente característico creando un nuevo acercamiento estilizado de la representación, el llamado Cubismo, que ignoraba todas las leyes del espacio tridimensional racionalmente ordenado. Es así que la transición del siglo XIX al XX se presenta con una fuerte variación de códigos estéticos en abierta contradicción y con ensayos de nuevas formulaciones que permitieron la llegada de un momento de liberación aparentemente ilimitado de posibilidades, permitiendo un aspecto experimental muy marcado. Las distintas manifestaciones de naturaleza cambiante que se dieron en todas las artes de la época y el espíritu de lo nuevo definieron este momento guiando a sus figuras más influyentes y produciendo las profundas transformaciones culturales que se llevaron a cabo durante estos años, sin olvidar la claridad de la exposición –señal inequívoca de la solidez del pensamiento– de Ludwig Wittgenstein, Charles Sanders Peirce o Martin Heidegger. Un espíritu de construcción que encontró también su reflejo en el arte musical.
A partir del Segundo Imperio, es decir, desde 1852, Jules Pasdeloup se comprometió a promover la música sinfónica en Francia a través de diversas series de conciertos, y a comienzos de la Tercera República se establecieron en 1873 los denominados Concerts Colonne. Ocho años más tarde, los Concerts Lamoreaux organizados por la Société des Compositeurs de Musique y la Société Nationale de Musique, fundada bajo el lema Ars Gallica en 1871 por Romain Bussine y Camile Saint-Saëns, se suman a la intención de difundir y dar a conocer la música instrumental francesa. Entre sus miembros se encontraba el compositor y organista francés de origen belga César Franck, quien estrenó el 31 de marzo de 1883 en la Salle Érard de París, bajo la dirección de Édouard Colonne, su poema sinfónico El cazador maldito FWV 44 -compuesto un año antes-, junto al también poema sinfónico Vivianne de su discípulo Ernest Chausson. Basado en la leyenda alemana de la balada Der Wilde Jäger (El Cazador Salvaje) y escrita en el siglo XVIII por el poeta Gottfried August Bürger -representante de la corriente denominada Sturm und Drang-, fue conocida en Francia gracias a la traducción de Gérard de Nerval. Da cuenta del desventurado destino del Conde del Rhin cuando un domingo por la mañana, no atendiendo a la llamada al culto de las campanas, sale a cazar en una trepidante carrera en la que destruye todo lo que encuentra a su paso. Perdido en medio del bosque, una terrible voz le maldice condenándole eternamente a ser perseguido por los demonios. Los cuatro episodios de los que consta (cuyos títulos se pueden traducir como El paisaje pacífico del domingo, La caza, La maldición y La persecución de los demonios) se ajustan a las diferentes secciones de la partitura, que mantiene así la esencia de temas plenamente románticos: la naturaleza, las tinieblas y el castigo mediante una maldición, evocando y transmitiendo esa atmósfera oscura y fantástica con una sutil y cuidada orquestación en la que se aprecia la influencia de su admirado Franz Liszt. En el ámbito académico, se le consideraba wagneriano (hay estudios centrados en los paralelismos entre su ópera Hulda y Tristan und Isolde de Richard Wagner), pero Claude Debussy, con su habitual ironía, no perdió oportunidad de afirmar que Franck era un hombre de genio sano, tranquilo y sin malicia a quien le bastaba encontrar una bella armonía para ser feliz durante todo un día.
El compositor bohemio Bohuslav Martinů cuenta con un amplio catálogo de más de cuatrocientos títulos en prácticamente todos los géneros, conformado por música sinfónica y escénica, óperas y ballets, además de numerosas páginas camerísticas también para la voz. Comenzó su formación musical a través de las lecciones de violín que recibió de un aficionado y, posteriormente, como alumno de Josef Suk en el Conservatorio de Praga. Fue también discípulo de Albert Roussel en París durante tres meses gracias a una beca en 1923; estancia que se prolongó casi veinte años más compaginándola con frecuentes viajes a su país natal. Siempre dejó clara su animadversión hacia la disciplina académica basada en los principios y la herencia del romanticismo y posromanticismo alemán, demostró una gran predilección por el estilo y la escuela neoclásica (representada por Tibor Harsányi, Alexandre Tansman, Marcel Mihalovici, Alexander Cherepnín y Conrad Beck), y tal como él mismo expresó, conocer la ópera Pelléas et Mélisande de Debussy supuso toda una liberación estética. Su trayectoria como violinista de la Orquesta Filarmónica Checa, el estudio de la música de Richard Strauss y de Arthur Honeger, la asimilación de las estructuras del jazz y ritmos de Igor Stravinsky, y los timbres y colores orquestales de Béla Bartók encuentran su reflejo en el Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta H 207 compuesto en 1931 en París, dedicado al belga Quatuor Pro Arte y estrenado en Londres al año siguiente bajo la dirección de Malcolm Sargent. Es un claro ejemplo también de su gusto por la música de la época barroca (más concretamente de los concerti grossi), y presenta un denso entramado contrapuntístico en el que no predomina lo cantábile, ya que imprime una libre recreación del estilo barroco destacando la ausencia de melodías claras. Además, se puede hablar de secciones, episodios o atmósferas sin que exista una renuncia total al lenguaje tonal que trata de forma libre y flexible adaptándolo a sus criterios artísticos. El diálogo entre el cuarteto solista y la orquesta, con un tejido polifónico proclive al neoclasicismo, presenta texturas compactas logradas a través de los ritmos y la armonía y, sobre todo, por el equilibrio entre la claridad formal y la expresión de sentimientos que culmina, al final, con una elegante cadencia también de esencia barroca. Tras el estreno de su ópera Jullieta en el Teatro Nacional del Praga en 1938, el territorio checo fue ocupado por las tropas nazis en marzo del año siguiente y al recibir el aviso de su amigo, el pianista Rudolf Firkušný (una llamada que se produjo el 9 de junio de 1940 y que, en palabras del propio Martinů, nunca olvidará), emigró con su mujer a Estados Unidos pasando por España, hasta Lisboa. Allí permanecieron dos meses ayudados económicamente por sus amigos los mecenas suizos Paul y Maja Sacher, esperando la salida del barco SS Exeter que les llevó a Hoboken (Nueva Jersey) donde llegaron el 31 de marzo de 1941. El compositor finalizó su vida en el exilio suizo sin poder volver jamás a su querida tierra.
Camille Saint-Saëns fue muy reconocido en Inglaterra como pianista y director de orquesta, donde recibió los Doctorados Honoríficos de Cambridge y Oxford y fue nombrado Comandante de la Orden Victoriana tras la composición de una marcha de coronación para Eduardo VII en 1902. Había viajado allí por primera vez quince años antes, tocando para la Reina Victoria y disponiendo de un permiso de acceso para estudiar manuscritos de Georg Friedrich Händel en la Biblioteca del Palacio de Buckingham. Precisamente en Londres estrenó también su Sinfonía nº 3 en Do menor, Op. 78 “Avec orgue” (en realidad la quinta que escribía), respondiendo a un encargo realizado por la Royal Philarmonic Society en 1886. Dirigida por el propio compositor el 19 de mayo de ese mismo año en St James´s Hall, a la velada asistió el Príncipe de Gales. Con el resto del programa del concierto dirigido por Arthur Sullivan, Saint-Saëns fue solista del Concierto para piano nº 4 en Sol Mayor, Op. 58 de Ludwig van Beethoven. La sinfonía se estrenó en Francia el 9 de enero del año siguiente en uno de los conciertos de la Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire bajo la dirección de Jules Garcin y, en esta ocasión, con Saint-Saëns tocando el órgano. El 19 de febrero de ese mismo año se interpretó en el Metropolitan Opera House de Nueva York bajo la dirección de Theodore Thomas. Publicada por Durand, está dedicada a Franz Liszt, fallecido el 31 de julio del año del encargo y del estreno, aunque tuvo oportunidad de escuchar algunos fragmentos, ya que Saint-Saëns se la interpretó al piano.
Muy influida por el concepto promovido por el húngaro de utilizar como única fuente la transformación temática cíclica y gradual, es a través del desarrollo y de la variación como logra con gran imaginación y originalidad un sentido de unidad y de búsqueda de dirección innovadora en muchos aspectos, entre ellos, la forma, al articularla en dos movimientos que mantienen la estructura tradicional de cuatro partes y en los que demuestra su agudo sentido de la proporción. Utiliza el órgano en la segunda y cuarta partes y emplea además un piano (interpretado a cuatro manos) en las dos últimas, cumpliendo la función de pilares arquitectónicos y asumidos como parte del entramado y del contexto orquestal, no tratados ninguno de ellos como instrumentos solistas. Es el propio compositor quien explica los dos movimientos en la nota que acompaña la sinfonía. En este texto, hace referencia a la transformación del tema inicial que conduce a un segundo motivo contrastante y su paso por los diferentes instrumentos de cuerda, la armonía, los diferentes ritmos y alusiones incluso poéticas a la hora de su descripción y que se encuentran en las notas del programa que facilitó para el estreno en Londres en las que se refirió a sí mismo en tercera persona. Al inicial Adagio lo definió como quejumbroso, y al que concluye el primer movimiento como “[…] extremadamente pacífico y contemplativo”. En el segundo movimiento, alude a la sección de Trío como “[…] una lucha por el dominio que termina en la derrota del elemento inquieto y diabólico” y que, a su vez, conduce a la sección final de “[…] triunfo del pensamiento tranquilo y elevado”.
“Di todo lo que pude dar. Lo que he logrado aquí, nunca lo volveré a lograr”. Con estas palabras se refirió el compositor a esta sinfonía de la que el crítico Jules Combarieu destacaba la amplitud del desarrollo, la solidez de la factura y la belleza técnica en la que revive algo del gran arte de Beethoven al explotar al máximo los recursos sonoros, por la mencionada integración en la orquesta del órgano y del piano y por la brillante utilización de los metales que, en sus palabras, no parece ajena a la influencia de Hector Berlioz. Al parecer, con no poco sarcasmo y por esa connotación de conservadora en cuanto a estructura interna, cuando Saint-Saëns salió a dirigir la sinfonía, Charles Gounod dijo “¡Ahí está el Beethoven de Francia!” .
Las tres páginas orquestales que conforman este programa suponen un ejemplo de esa necesidad de poner a prueba nuevos acercamientos artísticos y posibilidades de expresión personal completamente libres, existentes desde finales del siglo XIX y que se extenderán a lo largo de todo el siglo XX, pero siempre sin perder de vista las referencias más académicas del pasado y convirtiéndose, por tanto, en un nuevo presupuesto estético envuelto en un aura de emoción, osadía y experimentación totalmente nuevos. En este marco, la apertura y el eclecticismo de la vida artística general se asienta en un sistema de pensamientos y valores compartidos que reflejan, en un cierto sentido, el carácter fragmentario del mundo en que se desarrollan.